Reforma parcial del Código Iberoamericano de Ética Judicial – Dictamen N° 23 de la CIEJ
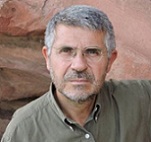
Hemos señalado en una entrega anterior que en la Decimoctava Reunión Ordinaria de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial (CIEJ) -en Santo Domingo, República Dominicana, los días 20 y 21 de febrero, donde tuvimos, por la generosidad del secretario Ejecutivo y de los comisionados, la posibilidad de participar como experto en los temas de ética judicial- se aprobaron dos dictámenes muy importantes. Llevan los números 22 y 23.
El primero lleva por título «Sobre el deber ético de justificar de forma breve y concisa las decisiones judiciales», del que nos ocuparemos oportunamente, y tiene como eje central propender a una economía del discurso judicial para que, ello mediante, se pueda ganar relevancia cualitativa jurídica y también hacer del nombrado de lectura fácil y relacionado con lenguaje claro.
El segundo dictamen se vincula con una reforma parcial del Código Iberoamericano, cuya redacción ha estado a cargo de la comisionada por Brasil, Maria Thereza Rocha de Assis Moura, y del comisionado por Colombia, Octavio Augusto Tejeiro Duque.
Nos ocuparemos ahora de precisar algunos aspectos centrales del importante dictamen, puesto que siempre que se formulan ajustes o modificación de los textos normativos, de la especie que sea, ell puede implicar algún desborde y desatino o profundas desilusiones. Para unos, porque la modificación fue torpe y mal pensada o negativamente intencionada; y para otros, por haberse desaprovechado ocasiones que cuesta mucho generar.
En el caso que nos ocupa, ni lo uno ni lo otro. El eje de la reforma fue postulado con cuidada limitación y los temas tenidos en cuenta en ella fueron también los más urgentes de ser considerados. En todos los casos han contado con elementos anteriores que, como tales, orientaban con buen criterio un ajustamiento a la realidad existente por parte del instrumento.
A todo efecto, recordemos a quienes no lo conocen adecuadamente, que el código es el resultado del funcionamiento de la Cumbre Judicial Iberoamericana, la que -en su reunión en Santo Domingo, en junio del año 2006, y luego de un extenso periplo de ajustes y consultas- aprueba el mencionado código, que contó con la corredacción de dos apreciados colegas Rodolfo Vigo y Manuel Atienza. Con sus participaciones se mostró una comunidad académica e idiosincrática tanto de la América ibérica como de la Europa peninsular de España y Portugal.
Desde su creación hasta febrero de 2023, el código ha tenido una sola y muy importante modificación, de fecha 2/4/2014, en la XVII Reunión Plenaria de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Dicho sea de paso, el órgano adecuado para aprobar o desaprobar la modificación es el organismo creativo del Código Iberoamericano, o sea la cumbre, por lo cual, el dictamen ahora en comentario no tiene una ejecutividad directa sino que habrá que aguardar hasta la realización de la Cumbre Iberoamericana. Hasta donde conocemos, será en septiembre del corriente año, cuando se aprobará o no esta reforma parcial.
Por defecto, hay que considerar que a una orientación tan importante hecha por el ámbito ejecutivo del Código Iberoamericano, como es la CIEJ, entendemos con toda razón hay que tenerla como un plato servido y no merecerá observación alguna.
Al ingresar ahora en los motivos que han ameritado la reflexión vinculada con la reforma, señalamos que en parágrafo 7 del dictamen son indicados con precisión: “La introducción de la perspectiva de género (nuevo capítulo XIV y artículos 82 bis, 82 ter y 82 quater), las nuevas tecnologías (nuevo capítulo XV y artículo 82 quinquies) y la legitimación para solicitar dictámenes por parte de los jueces y de sus asociaciones (modificación al artículo 92)”.
Por lo pronto, resulta interesante advertir de que el camino que se ha seguido ha sido muy cuidadoso para no afectar en manera alguna la arquitectura institucional de la parte I que tiene el código, «Principios de la Ética Judicial Ib.», que es lo que ha permitido atravesar los últimos 17 años -desde su creación- tanta transformación social y moral con completa suficiencia, para lo cual la complementariedad que la CIEJ ha hecho mediante sus dictámenes ha resultado de valor incalculable.
Dicha labor de atención sobre la práctica de la función judicial que los mencionados dictámenes propone muestra la flexibilidad bien entendida de un código que tiene la extraña ventaja de tener mecanismos rápidos y precisos para no caer en obsolescencias ostensibles.
Pues, por ello hay que saber advertir de que de los tres tipos de materias sujetas en la reforma -esto es: i) género, ii) tecnologías, y iii) legitimación- tienen operatividades diferentes. Los dos primeros han merecido ya atención por la CIEJ mediante dictámenes anteriores y el último tiene alguna proximidad con la reforma del año 2014. Con ello se advierte de que el camino cumplido por la CIEJ está vertebrado en la custodia del Código Ib., digno de elogio.
Vamos en particular a cada una de las regiones de reforma. La primera se relaciona con la inserción expresa de un «principio transversal de género en la aplicación del Código Ib.». Ello ya estaba insinuado en el dictamen 20 de la CIEJ, que el comentario que a tal respecto hace Aída Tarditti pondera (vide https://biblioteca.enj.org/handle/123456789/125421), pero también insinúa la necesidad de una connotación expresa en el texto normativo -no solo en el dictamen-. Es lo que ahora, con buen criterio, la CIEJ realiza, y que, a la luz de las secuencias históricas, estaba ya en el ánimo de dicho cuerpo en septiembre de 2022, cuando se aprobó la conveniencia de la reforma (parágrafo 4).
Son tres artículos (82 bis, ter y quater) los que se propone incorporar, integrando el capítulo XIV «Igualdad de género y no discriminación». Se materializa dicho capítulo como transversal y por ello infunde sobre todo el código, y la práctica judicial ad intra y ad extra, la capacitación adecuada en dichos temas. También se vincula el principio con designaciones y promociones en cargos en la función judicial. Se indica también acerca de la utilización de un «lenguaje inclusivo» que no afecte las convenciones gramaticales (parágrafo 18).
El segundo eje se relaciona con el contexto tecnológico y los dilemas éticos que presenta ello a la función judicial, especialmente las redes sociales, la protección de datos personales y la libertad de expresión. Se recuerda que los dictámenes Nº 2 y N° 9 ya han orientado criterios a tal respecto (ibídem, los comentarios a ellos por Jorge Jiménez Martín y Sigfrido Steidel Figueroa), que ahora el capítulo XV «Nuevas Tecnologías», en su artículo 82 quinquies, refleja todo ello de la mejor manera. Así: “La judicatura debe ser consciente de la importancia instrumental de las nuevas tecnologías en el ejercicio de la función judicial y de los límites que imponen a su uso los derechos fundamentales de la persona, en particular por cuanto se refiere a la protección efectiva de sus derechos. El uso de las redes sociales por quienes integran el poder judicial no debe comprometer su independencia e imparcialidad ni poner en cuestión la integridad del ejercicio de la función judicial”.
Agregamos que en tiempos no sólo de redes sociales sino de inteligencia artificial (IA), en los cuales se dictan sentencias por ésta asistidas o se cumplen audiencias en el metaverso, es atinado no obstaculizar el aprovechamiento tecnológico sin despreciar la naturaleza personal que el acto de juzgar debe poseer.
El último de los ejes, que puede parecer menor frente a los otros, tiene una raigambre más vinculada con la arquitectura institucional del Código Ib.; se ubica en la parte II -Comisión Iberoamericana de Ética Judicial- no ya en principios sino en la matriz de gobierno del Código Ib. y la CIEJ; y se relaciona con una ampliación relativa a quienes están legitimados para formular consultas a la CIEJ.
Por la reforma, dichos legitimados activos se ensanchan en modo importante y, con ello, se habrá de potenciar y reflejar en mayores ámbitos la labor de la CIEJ y la operatividad del Código Ib., puesto que todos quienes pertenezcan a la judicatura, las asociaciones profesionales judiciales y los mismos tribunales o comisiones de ética podrán trasladar su inquietud a la CIEJ. Esto es, cualquiera que pertenezca a la judicatura -adviértase la extensión deliberada que se ha colocado-, asociaciones de magistrados o tribunales o comisiones de ética tendrán dicha legitimación activa.
Con buen criterio hay un solo recaudo: la misma CIEJ requiere que al menos dos comisionados brinden crédito suficiente a dicha consulta y, con ello, evitar un desgaste innecesario de esfuerzos.
Por las tres reformas que quedan a la espera de su aprobación por la Cumbre Judicial, nuestras felicitaciones a la CIEJ por una atención ponderada de la realidad de la función y gestión judicial, tanto en el ámbito público como en el privado con trascendencia pública.


No hay comentarios:
Publicar un comentario